Hueso de perro
Por Fénix Figueroa
La calle se extendía inmensa, casi eterna, hacía adelante, en un largo trazo gris humedecido por la lluvia de la primavera. El pavimento era frío, duro, pero sus patas —llenas de callos por el incesante andar— ya no podían sentir sus texturas ni sufrir sus imperfecciones.
Cuando uno anda por la vida a ras de suelo ve las cosas distintas. La mayoría de las personas no reparan en mirar lo que el viento deja desperdigado en el piso, pero él, que lo tenía tan cerca de la mirada, prefería caminar a paso lento y disfrutar de la riqueza multicolor que lo engalanaba.
Ahí abajo, en ese mundo tan distinto del que habitan los hombres, puedes encontrar otro tipo de paisaje, uno digno de cualquier pintura renacentista. Tan solo es recordar que la vida comienza ahí, en la tierra. En ella anidan las semillas y más tarde brotan raíces, fuertes cimientos para árboles y flores, dónde más tarde también se alojarán otros inquilinos: aves, insectos, roedores. El piso nos recuerda además ese punto de conexión con el mundo, la persistente gravedad que nos ata al planeta y a la realidad.
Pero hay más en ese bajo mundo. A veces se pueden encontrar cosas, regalos para quién, como él, anda en busca. Como dice la frase: la basura de unos es el tesoro de otros. En ocasiones —como si la tierra escuchara y atendiera las plegarias de su estómago vacío— encontraba un hueso, un pedazo de carne o algún resto de comida con el cual saciar su hambre. De este modo alargaba su supervivencia, retrasando el bondadoso beso de la muerte.
Lo mejor de todo es que pocas veces hay que pelear por las riquezas del suelo, pues solo son buscadas por las alimañas; cucarachas, moscas, gusanos y perros que alguna vez fueron entregados a la calle. Con éstos últimos era con quién a veces había que enfrentarse, sin embargo los perros callejeros saben que deben ahorrar energías, por lo que no entablan batallas que no valgan la pena; por un hueso ni pensarlo, por un buen trozo de carne (además fresco) sería una locura no intentarlo.
El destino de los habitantes del mundo de abajo es incierto. No hay manera de que puedan saber a dónde los llevarán sus pasos al día siguiente, si algo reducirá el vacío estomacal o peor aún, si habrá un día siguiente para ellos. Por eso prefieren no alimentar amistades, aún cuando la mayoría se conoce y no porque sean cercanos o se vean con frecuencia, en realidad solo basta un cruce de miradas para reconocerse en esa inexistencia.
El ruido de la carne crujiendo en el aceite hirviendo de un comal lo sacó de sus cavilaciones. Ante él resplandecían las luces amarillas de una taquería de barrio, un letrero ponía "tacos 3x15", mientras el nefasto olor de la carne competía contra el del pápalo y el aromatizante de lavanda. Había tres mesas cuadradas de plástico y estampado de coca cola sobre la base, las tres ocupadas al igual que los cinco o seis bancos sueltos, dos señores comían parados.
Entre los comensales había una pareja que esperaba su orden al mismo tiempo que mordisqueaban unos pescuezos de pollo. La mezcla de salsa y aceite les escurría por los dedos, marcando un camino rojizo hasta la palma de la mano. Un muchacho con el mandil grasiento les acercó dos platos, ambos se miraron y arrojaron despreocupadamente los restos del pollo hacia él: se los estaban regalando.
Se acercó despacio para no mutilar la imagen común del perro callejero desconfiado. Olfateó impaciente, comprobando que el olor era mucho mejor que el de la carne. No había siquiera lamido un poco y ya podía sentir el picante cosquilleando en su lengua. La baba le inundaba el hocico. Sus intestinos coreaban la sinfonía desesperada del hambre en do menor.
Se tomó su tiempo y poco a poco empezó a masticar. Podía sentir el chile, el vinagre con que rebajan la salsa, el aceite barato, incluso saboreaba la sangre cocida del animal. Todo era deleite y placer, hasta que su glotonería le tendió una trampa y alojó un huesesillo, diminuto, en su garganta. Entonces todo se volvió infierno. Trató con desesperación de expulsarlo, imitando la técnica gatuna, pero fue en vano.
Los segundos se estiraron en el reloj mientras la vida se le escapaba del cuerpo. No pasó mucho para que la gente lo notara. Lo miraron con preocupación, incluso hasta con terror, pero nadie se movió de su lugar. Seguramente nadie quería tocarlo por la suciedad: con esa melena tan crecida, tan revolcada en la tierra que semejaba un trapeador, y sobre todo con el olor. Le pareció entendible que nadie quisiera ensuciarse las manos mientras comía, mucho menos tratándose de un ser tan insignificante.
Pensó en la gente que muere ahogada en el mar y se pregunto si sería igual, si acaso el agua marina era más amable con el que muere, a diferencia de aquel hueso que lentamente desgarraba su garganta y le privaba del aire. Alguna vez escuchó a un poeta decir que todos los ahogados son hermosos, así que también se preguntó si él se vería hermoso después de que todo terminara.
Siempre había tenido curiosidad sobre la muerte, y como no hacerlo si siempre había estado tan cerca de ella. Ahora, que tenía el privilegio de morir, quería entenderlo todo. Tenía que hacerlo pronto ya que solo se muere una vez y el tiempo era poco.
Antes creía que al morir las fuerzas iban menguado hasta eclipsarse por completo, ahora sabía que el efecto era inverso. Cuando uno muere se concentra toda la energía vital en un último y desesperado intento por aferrarse a la vida. Es un resurgir tan intenso que hasta los suicidas reconsideran vivir, pero en ese momento ya es demasiado tarde.
También había escuchado ese mito de que en nuestros últimos momentos de vida vemos la misma pasar delante de nuestros ojos, pero comprobó que no era verdad. Hay tan poco tiempo, que pasa lento y rápido a la vez, que no alcanza para vislumbrarla completa, lo que se recuerda depende de cada uno, pero siempre es lo que más nos marcó. Aunque esto solo aplica para quien busca la muerte, pues el que se aferra a la vida no ve el pasado sino que aprecia más el entorno buscando auxilio.
Este último era su caso. Nunca había tenido una vida muy alegre o digna, de cualquiera modo la apreciaba y quería conservarla durante más tiempo. Por ello aquel momento se trató de buscar ayuda en la mirada de cada uno de los comensales, mismos que hasta ese momento prestó atención.
En primer lugar estaba la pareja. Eran bastante jóvenes, unos adolescentes. Ella tenía el cabello teñido de rojo, llevaba un vestido de flores corto con una chaqueta de mezclilla —posiblemente de él— y una sandalias. El vestía una playera holgada negra, un pantaloncillo gris, tenis deportivos y una gorra mal colocada. Lucían felices, muy amorosos. Ocasionalmente sus manos se perdían entre sus prendas, luego reían y se besaban; habían estado juntos antes, cuerpo a cuerpo. Ahora un aura mágica los envolvía y nada de lo que sucediera fuera podría sacarlos de ella.
Más atrás, en una de las mesas, comía una familia; padre, madre y dos hijos malcriados que ya habían hecho un desastre con la salsa y la cebolla. En otra mesa un par de amigas terminaban los últimos tragos de sus bebidas, entre platos y servilletas sucias ya estaban las monedas que dejarían de propina, ambas se levantaron comenzando una retirada rápida, al pasar junto a él apenas si lo miraron. En la última mesa estaban tres jóvenes, masticaban con la boca abierta para seguir hablando, luego se empinaban las botellas de vidrio y seguían comiendo; eran muy ruidosos, uno de ellos bebía de una lata de olor amargo.
Sobre la barra, además de la parejita, comían otros tres hombres de distintas figuras y complexiones. Uno era muy gordo, tenía la cara roja por el picante de la salsa, comía con avidez. Otro usaba lentes, sobre sus piernas reposaba una mochila negra de buena marca. El tercer hombre era muy similar al anterior, se diferenciaban en las prendas y el volúmen de sus mejillas. Los que anteriormente comían de pie ya se habían retirado.
Ninguno lo miró cuando sus ojos gritaban por ayuda. En ese momento pensó que faltaba alguien ahí, faltaba alguien entre los mirones, un ser que si podría salvarlo, el único de hecho, pero no lo veía. Dios no estaba entre los comensales. Pero claro, tenía sentido, Dios es solo para los hombres, no para seres despreciables como él que han perdido toda dignidad, que se han mancillado hasta el alma. Era absurdo pensar que ese dios ajeno bajaría directamente por él. Exhaló.
Llegó el momento final y por un instante todos los presentes lo miraron. Todos los ojos parecían aplaudir regocijados por su muerte. Aquel último acto de su miserable vida había sido el más hermoso para aquel público tan exigente. Sonrió.
Sobre la acera gris quedó su cuerpo, con las manos sobre el cuello. Nadie lo tocó.

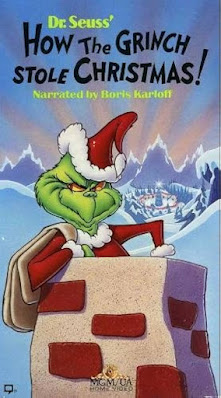

Comentarios
Publicar un comentario